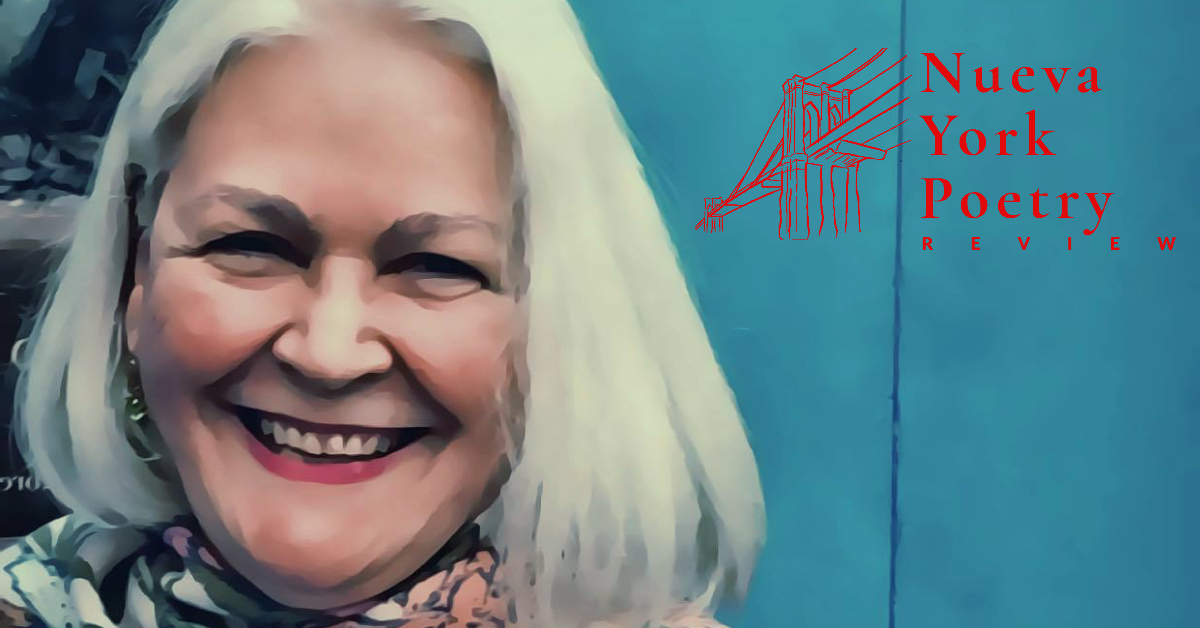
LA ÚLTIMA MUERTE (Texto inédito)
Soy yo quien trae las noticias
que me informa el viento sobre los muertos recientes,
soy yo quien corre las largas distancias
en medio de la noche,
bajo la lluvia,
con luna o sin luna,
de día bajo el sol cortante,
a lo largo de la espuma de las playas
o por la espesa jungla cerbatanada.
Llego exhausta a dar cuenta del último muerto,
de la última inspirada exhalación.
Siempre llego. Soy meticulosa en esto
y advierto de la paciencia que se debe tener
cuando, en la distancia,
se anticipa el inicio de mi carrera.
Los árboles tienen que esperar
por mi llegada para poner las hojas de aviso
en sus cuerpos, las piedras por las alas de mis pies
para iluminar los altos picos
y las dunas del desierto por mi aliento
para insuflar en la arena
las perdidas brújulas de los escarabajos.
Hasta una nueva escritura he tenido que desarrollar
para fijar los nombres de los fallecidos
—así como las circunstancias de sus decesos—
en superficies tan dispares y solemnes,
tan indispuestas al diálogo y a la noticia.
Todo papeles, todo grafía,
todo gestos de la mano en el aire.
Mi carga, con cada información, aumenta su lastre
y, aun así, no me detengo
pues cada muerto me ha dado su nombre y su vida,
su memoria incandescente y su afán de eternidad.
Acoger un nombre dado —se sabe— empeora
el tumulto de la memoria, el trueno en la garganta,
la esperanza de la palabra Fin impresa en la frente.
Ese nombre es el que grito en la carrera
antes de que la ciudad abra sus primeras puertas.
Al llegar a la plaza,
me preguntan los más íntimos detalles
del fallecimiento: si los estertores, si las carcajadas,
si los ojos elevándose en el aire,
si la sangre en los tobillos, si la mierda entre las sábanas...
Si oscuridad o luz en el cuarto, si la intemperie,
si las poses de los dolientes, si la moneda sobre los ojos.
Espero con una insoportable paciencia,
cercana al hambre, al pudor y a la inocencia,
vorazmente, y nadie me asesina.
Convencida estoy de que ni el día que traiga en la boca
el humo de mi propia muerte seré asesinada.
Aaahh... Quizás el viento.
Los siguientes poemas son del libro
Vicios de ángeles y otras pasiones privadas
DE LA RUINA DE LA GRAVEDAD
I
El aire no existe.
No existe su alma frágil, temprana,
la débil huella donde día a día
trata de eslabonar su sueño el ángel,
su serpiente o su escalera,
el pie con el cual trata de escapar del ciervo
que posee la agilidad del viento.
El aire es ágil
y todos tratan de ser ángeles en el aire.
El aire tiene alborotado el cielo
y la sangre busca su descanso.
Nadie se lo ha prometido.
II
El vuelo está medido en la distancia
de la planta del pie al suelo.
Entre el pie y su enemigo
se define una geografía
cuyo infierno se razona por la sombra
que arroja el ángel.
Alas, peplo y sexo quedan marcados sobre la superficie
como si fuera un texto escrito,
una palabra armada la sombra —piedra arrojada.
La fuerza de gravedad no existe.
El pie, cuya forma de continente
se separa de la raíz del viento,
viaja. No sabe si es agua, si es aire
o si es otro cuerpo, inscripción tallada.
Si es pez, si es gusano,
si es ave, monstruo de invernadero
o flama contagiada.
¿De qué están hechas las sombras?
De plumas,
de alas,
de vuelo.
III
Del humo nace el sueño y del hielo
su reconocimiento. Como en el ámbar,
en su transparente y dura escenografía
milenaria, en la que se ocultan
los besos de la especie y el sabor
amargo del encuentro con la sal,
está también suspendido el vuelo,
el destrazo de la planta del pie
sobre la superficie del planeta.
IV
¿Qué nube es ésta, tan baja,
a ras de sueño,
que no se habita ni se escucha,
que los poetas circundan
como si fuera excremento?
Solo los poetas pueden despegarse
un poco del suelo y se les ve
deambular, embobados,
como moscas, arrastrando los pies.
Si se les mira de cerca, se nota
que la sima del alto tacón
o la extensa llanura
de la suela del zapato
son de un aire diminuto, prolongado,
un horizonte relleno de nada.
Los poetas, como los ángeles,
no tienen peso.
Parecen fantasmitas, flotando así,
dormidos y extraviados,
trapecistas sin trapecio.
V
Estamos enfermos, enfermos de vuelo.
Agitamos los brazos
y la perversidad de la especie
ejecuta el peso de su venganza.
¡Orad! ¡Orad!
Solo las palabras se elevan
mientras el cuerpo se quema
pegado al árbol, a sus ramas,
al aeroplano, al aire de sus besos.
No hay boca que consuma este alboroto
ni curva que proponga la visión
de las nubes con su ruido imaginable,
su incondicional orquesta
de instrumentos (de viento, por supuesto).
El hielo no redime lo que narra.
El humo es solo el excremento
de la terquedad de mis brazos.
VI
De esos lugares que están ocultos
en el hielo nadie ha escrito nada.
Les fue vedada la palabra arcana
que les daría su biografía,
la fotografía justa que enmarque
su lado más oscuro y silencioso,
la música que adorna los pasillos
celestiales, higiénicos, medievales,
por los que transitan los ángeles.
Por eso los ángeles no existen.
INSTRUCCIONES PARA COSERLE EL RUEDO
AL VESTIDO DE ALGUNOS ÁNGELES
I
Los ruedos de los vestidos
se han ajado en el camino.
Las mujeres buscan con desesperación
ese borde supremo de la felicidad.
Y no lo encuentran.
II
En los claustros
las mujeres han sido encerradas.
La monja ha rasgado sus ropajes,
la puta ha colgado el encaje que cubre su seno
en el brazo de un crucifijo,
la esposa se muere de deseo.
El marido se revuelca de lascivia,
el monje se revuelca de lascivia,
el chulo se revuelca de lascivia.
Mientras,
la mujer se masturba
ardorando las columnas del convento.
III
Puede vérsele al pájaro la costura,
la lentitud de la puntada,
el rastro de la mano sobre el filo,
la permanencia del deseo en el alfiler.
El ardor que las mujeres pusieron al coserlo
tiene ahora rigor de aleteo.
LA CASA DEL PIE
Esto que el mar rechaza, dije, es mío.
ROSARIO CASTELLANOS
Lamentación de Dido
I
Desde el pie repta mordiente, constante,
con la presteza de un aviso arduo
y animal, solapado como ángel.
La pierna es víctima y victoria ante
su avance. Por un instante se aloja
y el temblor queda rezagado,
esperante, acosado, sumiso,
residiendo en la pierna que, rotunda,
desvía el contacto de tu pierna
del corazón al sexo, encendido,
del sexo al corazón, relampagueando.
Has colocado tu pie sobre el mío.
Los comensales, atónitos pájaros
de la mesa en que todos comemos,
sólo observan la frivolidad cruel
de nuestros rostros que fingen la paz
mientras lo que sostiene y mueve al cuerpo
—desde la garra (tarso, metatarso,
recién descubiertos) hasta la rodilla—
sostiene a su vez la dulce y furiosa
guerra del tacto y el contacto urdido.
El techo de la mesa es el cielo
para la casa del pie. Bajo él
el recinto se hincha. Es más ancha
la tarea del prudente naufragio
del sosiego. Caben cientos de soles
bajo el techo cómplice de una tabla,
cientos de soles en el roce fiel
de dos piernas que se tocan.
Detenlo.
Del tobillo el resquemor de una pluma
ha envenenado al pie de movimiento.
El pavor ya impide el disimulo.
La piel ya es brasa. Los convidados
no se enteran. Que no se enteren. Sólo
nuestra es la circunstancia del deseo.
Por los pies ha comenzado el festín.
II – (La memoria sin pisada)
¿Quién es este hombre, que no conozco,
cuyo cuerpo corre al lado del mío,
sujetos por la pesada vigilia
a un tálamo tibio y enrarecido?
¿Qué ha gritado, qué ha murmurado
en medio de la noche este hombre
cuyo nombre a pronunciar no acierto,
de cuyo rostro sólo atisbo un borde
inconcluso, huidizo entre las sábanas
que, cómplices, me obstruyen la visión
de su cuerpo impávido ante mis ojos?
¿Qué ha ignorado, qué ha detenido,
qué ha sentido, qué ha inventado,
qué ha dicho con verdad en su lengua,
con fuego y sin fuego en el corazón,
con una llama azul en las palmas
de las manos que han armado mis senos?
¿Qué han respondido mis dos senos?
III
El costado de este hombre devora
mi costado. Las costillas realizan
un largo empréstito numeroso y,
como ramajes de un bosque incendiado,
se entrelazan como frágil escudo
contra la soledad del despertar.
El sueño ha concluido. Con la llegada
de la luz vuelve a reinar el miedo,
la desazón, la intemperie, las lanzas
del desarme con su locuacidad.
Aterrada, como el dios Pan, sucumbo
ante el rayo que por fin logra su alojo:
¿Quién es esta mujer, que desconozco,
cuyo nombre no acierto a pronunciar,
que me observa como un animal roto,
repitiendo de mi mirada la ruptura?
¿Qué gritará, qué inventará
al ver una cicatriz en sus dos senos?
¿Qué mentirá, qué habrá detenido
al palpar en su cuerpo el registro
de la incurable condición de la carencia?
Esto que ya mi memoria rechaza,
dije, ha sido mío. Una sola
muerte con él no me da más derecho
que al olvido, repetido y cruel.
EL SEXTO VASO
tallo sumergido a flor de piel
la vena
tronco mensajero la azulada línea del cuerpo de mi mano
abres tu canal en afluentes secundarias
salida de las aguas
tan contenido delta y tenso
surco invertido
levantando el poro a la tempestad del aire
falo palpitante
péndulo de los latidos
sangre que cabalga
eres torre de los huesos cima
de lo adentro que se inclina
a la vida toda y sus lluvias interminables
fluyes la tierra de la carne
a punta de desagüe recibiendo
relojes de arena flautas
y copas circulares
naces
arteria sideral aguja del tiempo
del perpetuo centro del volcán arando
quemando la atmósfera con tu alzado pan
como si no bastara la mano
con sus cinco fuentes derramadas
NI LOS FANTASMAS
Ni los fantasmas se asoman
por esta casa arrasada por el lodo y por el fuego.
Tanta desgracia acumulada
no ha podido ser resistida ni siquiera por la muerte.
Con sus ojos vigila tiernamente los resquicios
por los que se puedan colar la ira y la enfermedad,
el hábito del insecto, la torpeza del aire inmovil,
el cólera y la supuración de babas,
la marabunta de la envidia y la maldad.
Vigila a regañadientes,
a sabiendas de que, de todos modos,
ordena y manda, de que está perdiendo
el tiempo pues todo lo ve.
Podría estar, la muerte, recostada allá adentro
sobre un sofá sin mirar a ningún lado,
ni exhausta, con un trago en la mano,
un cigarrillo en la otra
y un libro a medio leer (el libro es de poesía).
Ni los fantasmas se asoman.
No podría con más muerte la muerte.
CANDADO
La alhaja que separa los dos mundos
ríe muda entre triviales adornos.
Crea sombras como crea nostalgias,
puertas como crea cielos y alas,
portentos como define el cielo
cuando crea cuartos y salas.
Es arete en oreja dormida,
ajorca en atrapado lóbulo que aúlla,
zarcillo que una deidad violenta
para abrir, blanco y negro dibujado,
la casa donde el tiempo se detiene,
donde siempre ha estado detenido.
Nadie entra; solo el ojo que atrapa
la joya que hace lucir la caja
de Pandora como un juego de infantes,
como un lugar posible en la ciudad.
Vanessa Droz es poeta, diseñadora gráfica, editora, gestora cultural, productora de publicaciones y relacionista profesional. A lo largo de décadas, ha presidido, dirigido o sido integrante de revistas y gremios literarios, editoriales, entidades culturales de variada índole, proyectos radiales, deponente en encuentros sobre literatura y artes plásticas, y su poesía ha sido incluida en innumerables revistas y antologías nacionales e internacionales. Ha publicado artículos de opinión en la prensa de su país y crítica de arte en revistas, libros y catálogos. Tiene en su haber seis libros de poesía: La cicatriz a medias, Vicios de ángeles y otras pasiones privadas, Estrategias de la catedral, Las cuatro estaciones-Suite caribeña (con grabados y fotografías de la autora), Bambú y otros horizontes y Permanencia en puerto; y un libro para niños, Oller pinta para nosotros.